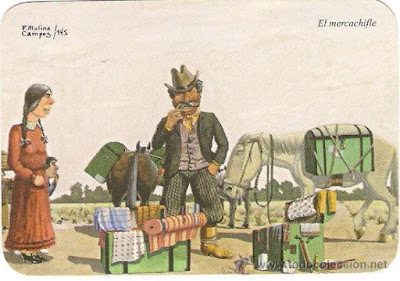Asesinato
en Rincón de Ramírez
Los “mercachifles", típicos comerciantes
que desde la época colonial recorrían la campaña a pie o en carretas vendiendo
sus mercancías, fueron muy comunes en el paisaje uruguayo hasta bien entrado el
siglo XX.
Hasta la proliferación de las pulperías o
almacenes de ramos generales que además fueron sitio de reunión de cada pago o
paraje, estos mercaderes ambulantes fueron los únicos en llevar, muchas veces a
riesgo de sus propias vidas y bienes, las vituallas para los habitantes de las
despobladas tierras de la Banda Oriental.
Cuando las bandas de matreros fueron
desapareciendo, y con la población en épocas de paz de la campaña olimareña que
tuvo su cenit principalmente en el último tercio del siglo XIX, floreció el
mercachifle, primero de nacionalidad italianos y luego, al despuntar el siglo
XX, de la península arábiga cada vez en mayor proporción, los famosos “turcos”
como se les denominaba popularmente a todos los procedentes que aquella zona.
“Mercachifle” quiere decir “mercader que
chifla”, o que vocea sus productos o actividad para enterar a los vecinos,
rasgo mayoritariamente urbano característico del vendedor ambulante, aún
subsistente en el pito del afilador que, cada tanto, todavía se escucha en los
barrios de nuestra ciudad. En realidad, el mítico mercachifle que se adentraba
en la inmensidad de los campos no lo era en ese sentido, dado lo absurdo de
vocear en medio de las soledades.
Muy al paso su carromato se acercaba a
las estancias y a los puestos, envuelto en coros de ladridos. Ofertaba
herramientas y objetos para el hogar, textiles y hojalatería: alpargatas,
bombachas, camisas, pañuelos, sombreros y boinas. Y también rastras y botas
para los lujosos, el consabido tabaco; zarazas, percales, hilos y agujas para
las mujeres y, entre éstas, para las más presumidas, adornos, baratijas,
cintas, pañuelitos bordados, perfumes y, ya en el ápice del refinamiento, el
tan apreciado jabón de olor.
Bien al contrario de ahora, en aquel
tiempo la gente que trabajaba en el campo también lo habitaba y sólo muy a las
cansadas se movía hasta el pueblo; el “turco” resultaba, pues, imprescindible
nexo no sólo para obtener productos, sino, asimismo, con el conjunto de la vida
social. Admitía, por ejemplo, llevar recados y tomar encargos como traer el
periódico o cosas que se le comisionaba comprar. Su regreso periódico instauró,
a la vez, la modalidad inicial del pago en cuotas.
Muchos de ellos se enriquecieron y
prosperaron con pingües mecanismos de ganancia, fundamentalmente el préstamo de
dinero a tasas de usura, factor de rápido enriquecimiento en el marco de una
economía escasa de circulante, o de la compra abusiva de frutos del país,
principalmente cueros, lanas y cerdas, que tomaban en pago de sus productos.
Uno de esos mercaderes que recorría la
campaña olimareña en el entorno del 1890, era un italiano llamado Miguel
Buralla, radicado en la localidad de Artigas (hoy Río Branco) quien
centralizaba allí su actividad, siendo su zona de influencia primordialmente la
zona este de los actuales departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.
Según archivos de la época, en el otoño
de 1890, abril o mayo, el comerciante salió de la Villa Artigas en viaje relacionado
con su actividad, habiendo desaparecido sin dejar rastros, y sin saberse con
certeza su destino. El hombre fue intentado localizar durante algunos meses,
sospechándose algún accidente o haber sido víctima de asaltantes, sin
resultados positivos hasta que, al pasar del tiempo, su caso fue uno más de los
destinos desconocidos de los pobladores de la época y si bien no olvidado del
todo, si dejado de lado ante la inminencia de los acontecimientos.
Algunos años más tarde, asume la Jefatura
Política y de Policía de Treinta y Tres don Antonio Pan, quien lleva a cabo una
profunda reforma en la policía, fundamentalmente en lo referido a la
titularidad de los comisarios, y a los métodos, procedimientos y recursos de
los cuerpos seccionales de entonces. En ese marco, Pan nombra Comisario de la
3ª sección al comandante Bernardo G. Berro, hijo del presidente de la república
homónimo y a la sazón administrador de una sociedad comercial con asiento en
esos pagos del Rincón de Ramírez, quien fue celoso custodio de la seguridad
pública, relevante investigador a causa de su claro raciocinio e inteligencia,
e incansable perseguidor de maleantes, ladrones y asesinos.
 Entre julio y agosto de 1894, por
telegrama que complementa con una extensa misiva dirigida al Ministro de Guerra
del gobierno nacional, Pan se ufana de haberse resuelto por orden suya el
misterio del destino de Buralla, adjudicándose el mérito de haber ordenado a
Berro la investigación del mencionado caso.
Entre julio y agosto de 1894, por
telegrama que complementa con una extensa misiva dirigida al Ministro de Guerra
del gobierno nacional, Pan se ufana de haberse resuelto por orden suya el
misterio del destino de Buralla, adjudicándose el mérito de haber ordenado a
Berro la investigación del mencionado caso.
En efecto, el telegrama fechado el 24 de
Julio comienza diciendo: “Me apresuro a
comunicar a Ud. que desde junio último me preocupaba de esclarecer el
misterioso asunto de la desaparición del súbdito Italiano Miguel Buralla, cuyo
hecho ocurrió en la tercera sección de este departamento en el mes de setiembre
del año mil ochocientos noventa. Hasta ahora permanecía sin aclararse ese
misterio. Felizmente las pesquisas que ha verificado al respecto de acuerdo con
mis instrucciones el señor Comisario de dicha sección Sargento Mayor don
Bernardo G. Berro han venido a dar el éxito más satisfactorio”, y tras
brindar datos generales del caso, Pan anuncia que por carta remitirá todos los
detalles del suceso.
La carta, que transcribo textualmente a
continuación y que también lleva la firma del propio Pan, constituye a mi
juicio una excelente oportunidad de visualizar la realidad de una época
distinta a la actual, con similares delitos pero más barbarie.
Primeras
pesquisas y revelaciones
En
mi viaje a la 3º sección, en junio último, ya por las ideas que he manifestado
respecto a la criminalidad, ya por haber tenido ocasión de oír algunas
relaciones sobre la desaparición de Buralla –relaciones que eran a pesar de su
laconismo pequeños luminares que empezaban a disipar las sombras que como velo
impenetrable ocultaban aquel suceso-, persistí en mi propósito de emprender los
trabajos necesarios para conseguir su completo esclarecimiento.
Al
efecto, di las instrucciones del caso y los datos que poseía al Señor Comisario
de dicha sección, Sargento Mayor don Bernardo G. Berro, de cuya actividad y
recto criterio esperaba obtener un éxito halagüeño.
Se
sabía que la última casa visitada por Buralla fue la de Don José Amaro, socio
de Don Juan A. Ramírez, establecido en el Rincón de Ramírez. No había noticia
de que hubiera salido de allí a parte alguna, y una mujer llamada Rufina F.
Cañas, que vivía en contubernio con Juan Bautista Viera, puestero en el campo
de Amaro, no solo varias veces manifestó esa circunstancia, sino que reveló en
sus conversaciones, que Buralla había sido muerto en lo del mismo Amaro.
Entre
los individuos que habían referido esas conversaciones de la citada mujer, se
encontraba un hermano de ella, avecindado en el departamento de Cerro Largo, 3º
sección, y llamado Quintín Cañas.
Con
la adquisición de estos datos, coincidió una denuncia hecha al señor Berro por
don Serafín Caetano, en los primeros días de este mes, de haber cometido un
robo en su casa dicho Quintín Cañas, cuya prisión, en tal virtud, aquel
empleado pidió a su colega de la 3º sección de Cerro Largo.
Fue
capturado Cañas y una vez en poder del Comisario Berro, éste le hizo prestar
declaración ante el Teniente Alcalde respectivo. Cañas se declaró autor del
robo y, además, habiendo sido interrogado sobre si sabía algo con relación a la
desaparición del italiano Miguel Buralla, manifestando que por su hermana tenía
conocimiento que en casa de Amaro fue muerto Buralla por Alfredo Rodríguez y
Florencio Blas Iguiní, quienes lo habrían sepultado en la quinta, de donde fue
sacado después el cadáver para ser echado en el río Tacuarí.
Enseguida
se hizo comparecer a Juan Bautista Viera, individuo que como he dicho, vivía en
concubinato con la mujer Rufina F. Cañas. Viera hizo igual declaración a la de
Quintín Cañas, agregando que él y su concubina jamás habían querido delatar el
hecho, porque Amaro les dijo que si descubrían el crimen, que correrían igual
suerte que el italiano.
En
vista de estas declaraciones, el señor Berro dispuso capturar a Alfredo
Rodríguez, lo que pronto consiguió.
Detalles
del crimen
Lo
mismo que a los anteriores, se tomó declaración a Rodríguez por la autoridad
judicial competente. Este individuo, desde el primer momento, confirmó las
declaraciones de Cañas y Viera y expresó los detalles del crimen.
Esos
detalles, que aparecen contestes en todas las declaraciones, son los
siguientes:
El
24 de mayo de 1890, al anochecer, llegó el italiano Miguel Buralla a lo de
Amaro, siendo recibido en la cocina por Alfredo Rodríguez y Florencio B. Iguiní. Con motivo de preparar una tropa,
Amaro se hallaba ausente, pero, según asegura Rodríguez, antes de ausentarse
les ordenó a ambos que mataran al italiano porque le iba a cobrar una cuenta de
cuatrocientos pesos.
Estando
Buralla en la cocina, leyendo un libro, Rodríguez entró con un brazado de leña
en el que traía oculta un hacha, con la que de atrás le dio un golpe en la
cabeza, concluyendo por ultimarle con la ayuda de Iguiní.
Sepultaron
el cadáver en la quinta del mismo Amaro. Cuando este volvió, aprobó el
asesinato y más tarde, ayudado por Juan B. Viera y su mujer, exhumó el cadáver
y lo hizo arrojar al Tacuarí, sujeto a unos hierros de gran peso.
Los Presos
Para
terminar las pesquisas y capturar a Amaro, el señor Berro se trasladó a la
Villa de Artigas, Departamento de Cerro Largo, en donde hizo que la mujer
Rufina Cañas declarara ante el señor Juez de Paz y la cual ratificó todo lo
dicho expuesto por Viera y Cañas.
El
comisario de allí, Sargento Mayor don Juan Derquin acompañó al señor Berro en
las diligencias y lo auxilió para la mejor custodia de los presos, de una
manera muy eficaz.
Capturado
Amaro, el señor Berro, no pudiendo hacer lo mismo con Iguiní por hallarse en el
Brasil, dio por terminadas sus diligencias y el día 22 llegó a esta Jefatura
con los presos, quienes al día siguiente fueron puestos a disposición del Juez
Letrado Departamental.
 A
pesar de este buen resultado, no han terminado aún esas diligencias. Espero
descubrir algunos vestigios del crimen y para tal fin he ordenado que se
practiquen prolijas exploraciones en el lugar del río Tacuarí en que se arrojó
el cadáver de Buralla. Personas que conocen el lugar indicado, dicen que aún
cuando allí el lecho del río es muy arenoso, tal vez se puedan encontrar los
hierros a que estaba sujeto igual, -hierros que, aseguran algunos de los
detenidos, eran objetos muy conocidos en la casa de Amaro.
A
pesar de este buen resultado, no han terminado aún esas diligencias. Espero
descubrir algunos vestigios del crimen y para tal fin he ordenado que se
practiquen prolijas exploraciones en el lugar del río Tacuarí en que se arrojó
el cadáver de Buralla. Personas que conocen el lugar indicado, dicen que aún
cuando allí el lecho del río es muy arenoso, tal vez se puedan encontrar los
hierros a que estaba sujeto igual, -hierros que, aseguran algunos de los
detenidos, eran objetos muy conocidos en la casa de Amaro.
He
creído conveniente exponer con minuciosidad estos datos para hacer resaltar la
extraordinaria actividad, acierto y empeño del Comisario Berro y por demostrar
la importancia que tiene el descubrimiento del crimen y captura de sus autores
que durante cuatro años han gozado de toda impunidad.
Debo
advertir de paso que Florencio Blas Iguiní, que es el criminal que se halla en
el Brasil, fue criado en casa de Amaro.
La
opinión pública en general manifiesta su satisfacción por los resultados de
tales pesquisas, y la colonia italiana me ha expresado su gratitud porque al
fin se ha logrado conocer el verdadero fin de su compatriota y hacer recaer la
responsabilidad de la ley sobre los que le dieron muerte alevosa.